La identidad como derecho fundamental
Máximo Jesús LOO SEGOVIA*
RESUMEN
En el presente artículo el autor expone la trascendencia del derecho a la identidad, el cual se ve reflejado en el nombre de la persona como uno de sus atributos primordiales. Asimismo, el autor explica las dimensiones de la identidad, las cuales se subdividen en el plano estático y dinámico. Finalmente, resalta la importancia de proteger el derecho fundamental a la identidad desde la función jurisdiccional, en donde el cambio de nombre se convierte en un mecanismo de tutela antes que de inestabilidad o inseguridad.
MARCO NORMATIVO
Constitución Política de 1993 (31/12/1993): art. 2, incs. 1 y 19.
Código Civil, D. Leg. Nº 295 (14/11/1984): arts. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, y 32.
PALABRAS CLAVE: Identidad / Nombre / Persona / Personalidad / Libertad
Recibido: 30/01/2017
Aprobado: 21/02/2017
INTRODUCCIÓN
El derecho a la identidad personal fue incluido entre los derechos fundamentales de la persona que se inscriben en el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. El texto de este inciso es el siguiente:
“Artículo 2. Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
El constituyente de 1993 no alude tan solo a la identificación, es decir, a la identidad estática sino que comprende además, en este amplio concepto, la identidad dinámica. Esto es digno de destacarse, dada la importancia que asume el que sea nuestra Constitución la que recoja por primera vez a nivel constitucional, el concepto de identidad personal dentro de los indicados alcances.
El maestro Fernández Sessarego1 refiere que la incorporación del derecho a la identidad en la Constitución peruana de 1993 tiene una enorme trascendencia desde que, la identidad, junto con la vida y la libertad, constituyen la trilogía básica y fundamental en lo que a los derechos de la persona se refiere. En efecto, no se concibe la vida sino como vida de la libertad y esta tampoco se comprende sino como inherente a aquella. La identidad es la de una persona que, por ser libre, desarrolla su propia personalidad, la misma que con toda su complejidad y riqueza, constituye su identidad dinámica. La identidad supone la existencia de un ser humano, dotado de vida y, por ende, de libertad.
I. EL PRINCIPIO DE IDENTIDAD COMO PRINCIPIO LÓGICO COGNITIVO DE LA ARGUMENTACIÓN
Este enunciado pertenece a la formulación eleática de Parménides, quien sostenía que todo ser es idéntico a sí mismo. Y aunque parezca una verdad de Perogrullo, en el mundo jurídico posee una trascendencia fundamental, especialmente, porque tanto la aplicación analógica cuanto la interpretación por analogía se fundan en la existencia de los fenómenos semejantes a los que se les pueden afectar similares consecuencias2.
La jurisprudencia y la elaboración de las leyes se sostienen, precisamente, en que los actos humanos que caen en el mundo del Derecho pueden ser similares o análogos. Y esta contradicción no es más que aparente; pues, cuando se sostiene que el ser es el ser, se está definiendo la entidad óptica del fenómeno, tal como lo diseñó Parménides, es decir, al momento de discernir la existencia del fenómeno solo tenemos dos posibilidades o puede haber provenido del ser o puede haber provenido de lo que no es ser (no ser); luego el principio que no necesita mayor abundancia en la respuesta considera que imposible –evidentemente– que se pueda pensar siquiera que el ser (cualquier ser en realidad) pueda provenir de lo que no es ser, por eso solo puede ser idéntico a sí mismo.
Al momento de aplicarlo a la argumentación en el mundo jurídico tenemos que afirmar que no puede existir inferencia alguna que se sostenga sino en el ser. Y, por tanto, toda argumentación debe ser demostrable, coherente y razonable.
De este principio se desprenden otros principios menores del proceso cognitivo que son: El principio de idempotencia, por el cual dos o más afirmaciones idénticas pueden ser reducidas a una sola afirmación. El doctor Mixán, propone el siguiente ejemplo: llueve, llueve y llueve; puede ser reducido a simplemente: llueve y la afirmación no perderá su carácter de veracidad. El segundo principio que se desprende del principio de identidad es el de reflexividad, por el cual todo fenómeno puede producir bajo las mismas circunstancias y condiciones los mismos efectos. Así pues si alfa puede producir a gama, bajo las mismas circunstancias y condiciones lo volverá a producir; siempre que se tenga presente, en el caso de la reincidencia en el campo penal, que para que alfa pueda volver a producir el mismo hecho ilícito, que para el caso pudiera ser la muerte de gama, la condición necesaria sería que gama vuelva a la vida; pues, si en vez de gama se tratase de omega, las condiciones habrían variado y no sería lícito sostener que se trata del cumplimiento del principio de reflexividad, para encubrir una aparente utilidad de la reflexividad con el objeto de solventar la reincidencia criminal3.
II. CONTEXTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AL NOMBRE: LA IDENTIDAD
El artículo 2, inciso 1, de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.
La persona, cada persona, es idéntica a sí misma, no obstante que todos los seres humanos son iguales. La igualdad radica en que todas las personas, por ser tales, comparten la misma estructura existencial en cuanto son “una unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad”. Es la libertad la que, al desencadenar un continuo proceso existencial autocreativo, hace posible el que cada persona desarrolle –dentro de las opciones que le ofrece su mundo interior y su circunstancia– su “propio” proyecto de vida, adquiera una cierta personalidad, logrando así configurar “su” identidad. La identidad es, precisamente, lo que diferencia a cada persona de los demás seres humanos, no obstante es estructuralmente igual a todos ellos. Es, pues, el derecho a ser “uno mismo y no otro”4.
La identidad del ser humano consigo mismo hace que cada persona sea “ella misma y no otra”. La identidad es la experiencia que permite a cada persona decir soy “yo”, es decir, “yo soy el que soy y no otro”. La singularidad de cada persona determina el que cada una posea su “propia verdad personal”. Se “es como es”, con atributos, calidades, virtudes, defectos, vicios, perfil psicológico, características, apariencia exterior, nombre, ideología, profesión, creencias filosóficas y religiosas, convicciones políticas, conductas o acciones que corresponden exclusivamente a cada cual, deméritos. Cada persona posee su propio pasado y su personal proyecto de vida enderezado al futuro.
La identidad, constituyendo un concepto unitario, posee una doble vertiente. De un lado, aquella estática, la que no cambia con el transcurrir del tiempo. La otra, dinámica, varía según la evolución personal y la maduración de la persona. La primera de ellas, la estática, ha sido la única que se consideró jurídicamente, hasta no hace mucho como la “identidad personal”. Se le designaba comúnmente como “identificación”. Entre los elementos estáticos de la identidad personal que no varían, que son estables a través de la existencia, se encuentran, entre otros, el código genético5, el lugar y la fecha de nacimiento, los progenitores, las características físicas inmodificables, el contorno somático6, el nombre7. Los estáticos son los primeros elementos personales que se hacen visibles en el mundo exterior por lo que a la persona se le identifica, de modo inmediato, mediante atributos.
La identidad dinámica está compuesta por un complejo conjunto de atributos y calificaciones de la persona que pueden variar con el tiempo, en mayor o menor medida según la coherencia y consistencia de la personalidad y la cultura de la persona. Se trata de creencias filosóficas o religiosas, la ideología, los principios morales, la profesión, las opiniones, las actitudes, la inclinación política, la adhesión a ciertas soluciones económico-sociales, el perfil psicológico, la sexualidad, entre otros atributos y calificaciones dinámicos de la persona.
Luego de lo anteriormente expuesto puede describirse la identidad personal como el conjunto de atributos y características, tanto estáticas como dinámicas, que individualizan a la persona en sociedad.
III. EL DERECHO AL NOMBRE, SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL (ARTÍCULOS 19 AL 32)
El nombre es un deber y un derecho fundamental del ser humano. Sirve para individualizarlo e identificarlo ante los demás miembros de la sociedad. La identificación del sujeto por su nombre es una exigencia inexcusable de la vida de relación social. El nombre comprende el nombre propio o nombre de pila o prenombre y los apellidos. El o los prenombres no deben ser ridículos, extravagantes, oprobiosos, ni indecorosos; no deben ser contrarios al orden público y a las buenas costumbres, ni deben suscitar dudas respecto al sexo de las personas; deben ser castellanos, no pueden ser extranjeros, a no ser que estén castellanizados y sean de fácil pronunciación, salvo que se trate de hijos de extranjeros que residen transitoriamente en el Perú.
El hecho de que padres peruanos pongan a sus hijos nombres extranjeros no castellanizados que ni ellos mismos pueden pronunciar no trasunta otra cosa que un complejo de inferioridad, falta de identidad nacional y hostilidad hacia nuestro medio social. Para evitar equívocos y confusiones no se debe poner prenombres idénticos al de los padres o al de los hermanos; además, por el mismo motivo no es aconsejable poner más de dos prenombres8.
El jurista Juan Espinoza Espinoza9, plantea las siguientes consideraciones, que según refiere, sería conveniente plasmar en un reglamento que dinamice la aplicación del derecho al nombre:
a) Toda la persona tiene el derecho de llevar un nombre.
b) El nombre comprende al prenombre y los apellidos.
c) El nombre tiene por finalidad individualizar a la persona frente a los demás.
d) Es inadmisible y, por lo tanto debe ser prohibido, asignar prenombres inapropiados, extravagantes, ridículos, contrarios al orden público, o a las buenas costumbres.
e) No se debería anexar el apellido materno de la línea paterna o materna al nombre de una persona.
f) Los hijos de los indígenas podrán llevar el prenombre que tenga su origen en la tradición y en los usos y costumbres de las comunidades a las cuales pertenecen los padres, aunque estos nombres no estuvieran castellanizados. Este derecho tiene el sustento en la identidad cultural de este sector, la cual está reconocida en el inciso 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Este principio puede hacerse extensivo para los hijos de aquellas personas que opten por adoptar nombres de acuerdo a la tradición e identidad nacional, aunque no fueran indígenas.
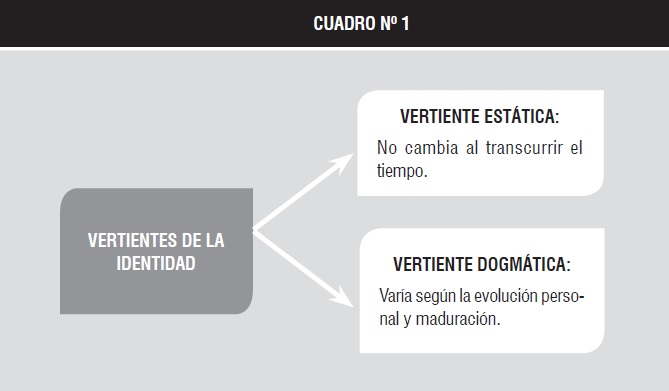
IV. AL HIJO LE CORRESPONDE EL PRIMER APELLIDO DEL PADRE Y EL PRIMERO DE LA MADRE (ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO CIVIL)
En las sociedades primitivas, en las ciudades de escasa población, las personas solamente tenían un nombre de pila. Fue recién con el crecimiento de la población que se agregó al nombre de pila un sobrenombre con la finalidad de distinguir a las personas de otras homónimas. De tal modo se solía identificar a las personas adicionándole a su nombre de pila la palabra “hijo de”, así por ejemplo: Hugo hijo de Manuel; luego tal expresión fue reemplazada por la denominación “ez”. Así, Fernández, Diéguez, González, significaban hijo de Fernando, de Diego, de Gonzalo. Otras veces el sobrenombre se tomaba de su oficio: Labrador, Herrero, Escribano, Tejedor; o de una característica: Blanco, Rojo, Cano, Cojo, Calvo.
Los señores feudales tomaban el nombre de sus tierras, anteponiendo la partícula “de”. Con el transcurso del tiempo, estos sobrenombres o apodos se fueron haciendo hereditarios y se transformaron en lo que hoy se denomina apellido10.
Ahora bien, la doctrina define al apellido como el nombre de familia, debido a que la adquisición de este se encuentra supeditado a la clase de filiación que corresponda a la persona. En tal sentido es que nuestro Código Civil regula en este artículo los apellidos que deben llevar los hijos, sin distinguir si son matrimoniales o extramatrimoniales, conforme a lo dispuesto por la modificatoria al artículo 20 efectuada por la Ley N° 28720.
Como se recordará, antes de la vigencia de la Ley N° 28720, el Código Civil regulaba en el artículo 20 los apellidos que les correspondían a los hijos matrimoniales y en el artículo 21 los apellidos de los hijos extramatrimoniales. Así, en la versión original del artículo 20 se establecía que al hijo matrimonial le correspondía el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Por su parte, el artículo 21 original disponía que al hijo extramatrimonial solo le correspondía los apellidos del progenitor que lo reconocía y en caso hubiera sido reconocido por ambos le correspondía el primer apellido de ellos.
La Ley N° 28720 (del 25 de abril del 2006), modificatoria de los mencionados artículos 20 y 21 del Código Civil, bajo el argumento de que es discriminatorio que al hijo extramatrimonial solo se le permita llevar el apellido de la madre y no el apellido del supuesto progenitor, cambió el régimen de los apellidos a tal punto que no solo se le permite a la madre otorgarle el apellido del supuesto progenitor, sino también consignar en la partida del menor el nombre de este, configurándose de esta forma la usurpación de su nombre y afectándose su honor al publicitar en un documento público que es una persona que no conoce a sus hijos.
Al respecto, la doctrina nacional se ha pronunciado en el sentido de que si lo que se quiso evitar es esa discriminación ¿Por qué no se le otorgó el derecho a la mujer de incorporar un apellido delante del suyo sin hacer la innecesaria e intrascendente mención del padre?, solución que estaría acorde con la norma del artículo 23 que permite al registrador otorgar un nombre adecuado al recién nacido con progenitores desconocidos.
En cuanto a lo que establece el artículo 20 del código acotado, se puede decir que este regula la cantidad de los apellidos de las personas, sin hacer distinción si nacieron o no dentro del matrimonio. En tal sentido, es que se establece que este solo debe llevar dos apellidos, el primero del padre y el segundo de la madre.
Al respecto, se considera que este dispositivo elimina la posibilidad de los apellidos llamados “compuestos”, en la medida en que estos no cumplen a cabalidad la función individualizadora que es propia del nombre.
V. ¿CUÁNDO ESTAMOS FRENTE A UN MOTIVO JUSTIFICADO PARA EL CAMBIO DE NOMBRE?
Se ha preferido no enumerar las situaciones concretas y de excepción que puedan motivar, fundadamente, la alteración del nombre, por considerarse que ello es inconveniente –por lo menos a nivel de un Código– en razón de la diversidad de casos que se presentan o pueden presentarse en la vida real, lo que hace muy difícil la tarea de inventariarlos en su totalidad11.
La doctrina y la jurisprudencia comparadas muestran una variada gama de situaciones en las que se permite el cambio de nombre: Cuando el nombre que se pretende alterar no cumple –o ha dejado de cumplir– su inherente función individualizadora, sea contrario al orden público, a las buenas costumbres o a la dignidad de la persona. Se admite en casos de homonimia intolerable, agravio al interés social o al de la persona, o sea ofensivo al sentimiento cívico, religioso o moral de la comunidad. Asimismo, cuando tenga una significación deshonrosa, indecorosa, grosera, ridícula o sugiera la idea de algo vergonzoso o despreciable.
Por su parte, León Barandiarán menciona que, “si el apellido representa una palabra de significación grosera, inmoral o ridícula, se justifica el cambio de nombre”. Algunos ejemplos de motivos justificados han sido “que la persona tiene como homónimo a un delincuente; o que su nombre tiene o puede llegar a tener un significado deshonroso o sarcástico en el idioma; o que esa persona ha sufrido una situación particular de vida en la que se ha hecho notoria con su nombre para mal y quiere cambiarlo.
VI. CAUSAS FRECUENTES DEL PEDIDO DE CAMBIO DE APELLIDOS
1. Fama y notoriedad
Se aboga cuando el apellido adquiere una importancia (social, económica, política, académica, deportiva). Fue una usanza de la nobleza que impedía la pérdida de apellidos ilustres, de abolengo. Este hábito pasó a los plebeyos quienes en nombre, al menos, consiguieron un semblante distinguido. Aquellos que logran un éxito personal, consideran que no es suficiente transmitir un solo apellido, optan por componer sus signos de familia para trascender nomínicamente (por su nombre) en otra persona, en su descendencia. Es una forma de perpetuar la memoria de esa persona.
2. Popularidad del primer apellido
Cuando el primer apellido es común o corriente el sujeto opta por identificarse con ambos apellidos, los que con el tiempo pasan a ser una sola estructura. La composición evita que la descendencia adquiera ese nombre de familia ordinario.
3. Pérdida o extinción del apellido
Dado que los apellidos se van transmitiendo de generación en generación puede darse la extinción de la estirpe, al no haber descendientes masculinos que lo trasmitan, solo femeninas, se extinguirá con ellas. La composición es una forma de limitar la extinción de innumerables apellidos.
4. Inscripción de hijos en países con normas de atribución del nombre diferentes
Imagínese que un hijo nazca en Arabia al que se le inscribirá con los dos apellidos paternos, agregándoles el de la madre; el otro nace en Perú, correspondiéndole el primero del padre y el de la madre. Mientras que uno goza de una composición legal, el otro no. No existirá coincidencia en el nombre de los hermanos. Esta discrepancia en cuanto al signo de identidad no ha sido voluntaria, por el contrario, es producto de las propias disposiciones legales aplicables a cada caso, lo que ha generado un conflicto que ameritaría que el segundo hijo lleve el apellido compuesto del padre a fin de evitar exclusión referencial del hijo menor.
5. Por características del segundo apellido
Cuando el segundo apellido: a) Es más fuerte que el primero, primando incluso de manera individual (a la persona se le conoce más por su segundo apellido que por el primero) (Ej. Martínez Morosini); b) Es el usado por costumbre o ley (al haber vivido en países de patronímicos maternos); c) Contiene partículas que le dan mejor posicionamiento.
6. Por matrimonio
Es el caso de la mujer que usó el nombre del marido agregado al suyo. Esta acción no es del todo justificada pues es un derecho de la mujer el llevarlo, incluso luego de la disolución matrimonial, si se comprueba que su identidad se establece con el apellido del exmarido (Ej: Hillary Clinton, Eva Perón).
7. Evitar homonimias
Cuando se trata de apellidos comunes y resulta difícil o no es de interés variar de apellido, la composición resulta una salida de interés. La justificación sería perfecta, solo debe comprobarse la existencia de nombres similares (en nuestro medio Juan Quispe Quispe o los Juan Quispe Mamani no tendrían mayor inconveniente en solicitar la composición pues sustentarían que tienen como nombres los homónimos más comunes del Perú). Hay datos estadísticos del Reniec que ratifican ello.
8. Recomposición
Con el tiempo muchos apellidos compuestos perdieron dicha calidad, pasando a descomponerse en uno solo. Se acortaron, simplificaron por diversas razones: a) Sea por lo complejo en su utilización; b) Porque en los sistemas legales en los que coexistían resultaba engorroso llevarlos; c) Porque en el trato cotidiano resulta más sencillo utilizar un solo apellido.
Para rescatarse el nombre extraviado debe acreditarse su uso ancestral o que su origen proviene de tiempo inmemorial, evidenciándose la exigencia en la nueva composición del apellido.
9. Ocultamiento de identidad
Por razones de seguridad, en lugar de cambiar todo el nombre, una solución más pacífica es la composición de uno de los apellidos. La alteración total del nombre vía composición, con vestigios curiosos, sucedió en otrora con la Inquisición. En aquella época se formaban los apellidos compuestos con palabras iniciadas en San, Santa o Santo cuando los judíos, gitanos y otras etnias se vieron en la necesidad de variar sus apellidos usando compuestos con notas celestiales (San Martín, Santangel, Santodomingo, Santamaría, Santana)12.
VII. LOS CONGRESISTAS, COMO EJEMPLOS DE NOMBRES Y APELLIDOS
A efectos de apreciar algunas particularidades sobre la identidad de las personas, tomemos como ejemplo el listado de los nombres de los congresistas de la República:
Cuatro (4) nombres:
- Alcorta Suero, María Lourdes Pía Luisa
Tres (3) nombres:
- Del Castillo Gálvez, Jorge Alfonso Alejandro
- Gonzáles Ardiles, Juan Carlos Eugenio
- Heresi Chicoma, Saleh Carlos Salvador
- Letona Pereyra, María Úrsula Ingrid
- Petrozzi Franco, Francisco Enrique Hugo
Apellidos compuestos:
- Bruce Montes De Oca, Carlos Ricardo
- Dammert Ego Aguirre, Manuel Enrique Ernesto
- Hildebrandt Pérez Treviño, Martha Luz
- Pérez Del Solar Cuculiza, Gabriela Lourdes
- Olaechea Álvarez Calderón, Pedro Carlos
Nombres extensos:
- Valle Riestra Gonzáles Olaechea, Javier Maximiliano Alfredo (excongresista)
- Tubino Arias Schreiber, Carlos Mario Del Carmen
CONCLUSIONES
Todo ser es idéntico a sí mismo, es un principio lógico que en el mundo jurídico tiene una trascendencia fundamental.
No puede existir inferencia alguna que se sostenga sino en el ser, por tanto, toda argumentación debe ser demostrable, coherente y razonable.
La identidad es un derecho constitucional que se basa en que cada persona es idéntica a sí misma; es el derecho a ser uno mismo y no otro.
El nombre sirve para individualizar e identificar a la persona de los demás miembros de la sociedad, por lo que su cambio solo debe obedecer a motivos justificados y requiere de autorización judicial.
El cambio de nombre es la modificación o adición de los prenombres o apellidos; la rectificación implica la subsanación de errores y omisiones de nombre y otros datos.
RECOMENDACIONES
Partiendo de lo esbozado por el principio lógico de identidad, los operadores del Derecho deben salvaguardar la identidad de la persona.
Quienes administran justicia deben considerar que los cambios de nombres deben obedecer solo a motivos justificados.
Los legisladores deberían contemplar el hecho de que las normas respecto a cambio y rectificación de nombres, es confusa, lo cual genera opiniones diversas entre los magistrados que tienen que resolver este tipo de procesos.
Considerar la importancia de la identidad, no solo por el hecho de que se asigne una denominación a una persona, sino que dicho acto conlleva a una serie de derechos que deben ser cautelados por la sociedad y el Estado.
Referencias bibliográficas
ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las personas. Rodhas, Lima, 2014.
ESQUIVEL OVIEDO, Juan Carlos. Código Civil comentado. 2ª edición, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2007.
FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la libertad y al bienestar. Comentario al artículo 2 de la Constitución peruana de 1993”. En: La Constitución comentada. Análisis artículo por artículo. Gaceta Jurídica-Congreso de la República, Lima, 2005.
FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las personas. Cultural Cuzco, Lima, 1988.
FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Los 25 años del Código Civil peruano de 1984. Motivensa, Lima, 2009.
LUJÁN TÚPEZ, Manuel y otros. Razonamiento judicial. Gaceta Jurídica, Lima, 2004.
TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Código Civil comentado. Tomo I, Idemsa, Lima, 2011.
VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Composición del apellido”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 100, Gaceta Jurídica, Lima, enero de 2007.
_____________________
* Abogado por la Universidad Católica Santa María. Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.
1 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Los 25 años del Código Civil peruano de 1984. Motivensa, Lima, 2009, pp. 359-361.
2 Norberto Bobbio, citado por LUJÁN TÚPEZ, Manuel y otros. Razonamiento judicial. Gaceta Jurídica, Lima, 2004, pp. 234 y 235.
3 Ídem.
4 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la libertad y al bienestar. Comentario al artículo 2 de la Constitución peruana de 1993”. En: La Constitución comentada. Análisis artículo por artículo. Gaceta Jurídica-Congreso de la República, Lima, 2005, p. 19.
5 El ser que surge en el instante de la concepción no es otro que un ser humano único, irrepetible. En este momento, la información genética se organiza de modo totalmente original. La primera célula del nuevo ser tiene grabado el programa que organiza después a todas las demás células.
6 Lo que es material y corpóreo, a diferencia de lo psíquico.
7 En cuanto al nombre, la persona tiene el deber de no modificarlo, pues es el elemento con el que común y generalmente se identifica a la persona en sociedad. No obstante, existen ciertos casos en los cuales, luego de un procedimiento legal, es posible cambiar el prenombre por razones justificadas como sería el caso, por ejemplo, de una homonimia intolerable.
8 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Código Civil comentado. Tomo I, Idemsa, Lima, 2011, p. 49.
9 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las personas. Rodhas, Lima, 2014, p. 558.
10 ESQUIVEL OVIEDO, Juan Carlos. Código Civil comentado. 2ª edición, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p. 147.
11 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las personas. Cultural Cuzco, Lima, 1988, p. 91.
12 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Composición del apellido”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 100, Gaceta Jurídica, Lima, enero de 2007, p. 121.
Gaceta Jurídica- Servicio Integral de Información Jurídica
Contáctenos en: informatica@gacetajuridica.com.pe